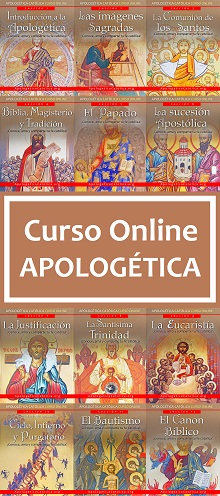De acuerdo, sí, ya, me equivoqué, diciendo que el post anterior apenas iba a tener lectores.
Usted, con tal de no quedarse calladito, dice cualquier cosa. Y luego ocurre lo que sucede.
De las premisas doctrinales ya expuestas en los artículos anteriores, iré sacando ahora consecuencias concretas para la vida espiritual.
¿Qué he de hacer, Señor? La perfección cristiana, la santidad, está en la total fidelidad a la gracia de Cristo. Y en la medida en que amamos a Cristo, en esa medida recibimos dócilmente su gracia. En otras palabras: ama al Señor el que cumple su voluntad.
Amar al Señor no es sentir por Él esto o lo otro, sino hacer fielmente su voluntad: «si me amáis, guardaréis mis mandamientos», y «si guardáreis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor» (Jn 14,15; 15,10). Amar al Señor es dejarse mover incondicionalmente por el Espíritu Santo, «el Espíritu de Jesús» (Hch 16,7). Y «los que son movidos por el Espíritu de Dios, ésos son los hijos de Dios» (Rm 8,14). Amamos al Señor en la medida en que le dejamos obrar en nosotros y con nosotros lo que quiera. Él es la cabeza, no nos pertenecemos, nos ha adquirido al precio de su sangre. Y si Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros, Él ha de movernos como mejor le parezca, sin hallar en nosotros resistencia alguna. En eso está la santidad. Y así lo entiende San Pablo desde el primer momento de su conversión: «¿qué he de hacer, Señor?» (Hch 22,10).
Siendo la iniciativa siempre del Señor, hemos de hacer todo y sólo lo que su gracia nos vaya dando hacer, ni más, ni menos, ni otra cosa, por buena que ésta fuera. Recuerdo lo del Apóstol: «hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer aquellas buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ejercitáramos en ellas» (Ef 2,10). En ellas, no en otras, que a nosotros o quizá a otros, por buenas y urgentes que sean, se nos puedan ocurrir. «No debe el hombre tomarse nada, si no le fuere dado del cielo» (Jn 3,27). Ya vimos también como Cristo declara «yo no hago nada por cuenta propia», nada. Él solamente hace lo que el Padre obra en él. Él siempre se mueve movido por el Padre, como aquel niño analfabeto que escribía guiado por la mano de su padre.
Por tanto, en la total sinergía de gracia y libertad está la perfección cristiana. Los niños que van de la mano de su madre, rara vez acomodan exactamente su paso al de ella: o se dejan remolcar, o van tirando para ir más a prisa, o intentan ir en otra dirección. Y obran así porque todavía son niños. Pero cuando lleguen a una condición adulta, ajustarán su paso al de sus mayores con toda facilidad y agrado. Lo mismo sucede al ir creciendo en las edades espirituales: siendo el cristiano todavía niño en Cristo, le cuesta conocer y seguir la voluntad de Dios (1Cor 3,1ss); sólo alcanzará la plena sinergía gracia-libertad cuando llegue a adulto en la edad de Cristo (Ef 4,13-14).
El discernimiento espiritual cristiano pretende conocer la voluntad concreta de Dios providente: «¿qué he de hacer, Señor?». Y habrá de realizarse de modo diverso cuando se trate o no de obras obligatorias.
–Cuando las buenas obras son obligatorias, no hay particular problema de discernimiento. El mandato que nos comunica Dios exteriormente no es sino la declaración de lo que Él quiere hacer interiormente en nosotros por la moción de su gracia. Si Dios, por la Escritura o por la Iglesia, nos ha dado un claro mandato sobre un punto concreto –por ejemplo, perdonar las ofensas recibidas, ir a misa los domingos–, no hay nada que discernir: «el que me ama, cumple mis mandamientos». Dígase lo mismo de la persona de vida consagrada en un Instituto aprobado por la Iglesia: si Dios le ha dado la gracia de profesar esa Regla de vida, le dará habitualmente su gracia para cumplirla.
En estos casos, pues, el único cuidado será el de aplicarse bien al cumplimiento de esos mandatos, es decir, cumplirlos con motivación verdadera de caridad, con fidelidad y perseverancia, con intención recta, en actitud humilde y con determinación firmísima. Y como ya se entiende, el cumplimiento de ciertas obras concretas –ir a misa el domingo–, se verá en ocasiones lícitamente impedido por graves razones objetivas –por estar enfermo, por no dejar solo a un enfermo grave, etc.–. El discernimiento en estos casos suele ser obvio.
–Pero cuando las buenas obras no son obligatorias, quiero decir, no lo son en una medida y frecuencia claramente determinadas por Dios y por la Iglesia, es entonces cuando surge propiamente la necesidad del discernimiento. En la consideración de este tema, tomaré en adelante como ejemplo principal la práctica de la oración. Ciertamente yo he de orar, Dios lo manda, Dios me da su gracia para orar; pero ¿cuánto, de qué modo, cuándo, cómo debo proporcionar oración y trabajo, diálogo con Dios o con los hombres?… «¿Qué he de hacer, Señor?».
Las reglas de discernimiento, más o menos sistematizadas, han ido formulándose en la Iglesia ya desde el primer monacato. Son muy estimadas las que propone San Ignacio de Loyola en sus Ejercicios espirituales (169-189, 313-370). Pero tengamos en cuenta que ningún método concreto para el discernimiento tiene de por sí una eficacia mágica para descubrir la voluntad divina. El método puede ser sin duda útil, pero valdrá sólo en la medida en que el cristiano lo aplique según las normas generales que en seguida expongo.
San José, siendo santísimo, al saber que María estaba embarazada, no supo discernir qué debía hacer, es decir, cuál era la voluntad de Dios, y después de muchas oraciones y dudas, «decidió repudiarla en secreto». Si no llega a enviarle Dios un ángel, para mandarle recibirla, hubiera incurrido, aunque sea inculpablemente, en un error gravísimo (Mt 1,18-21). San Francisco de Asís, siendo también santísimo, estuvo un tiempo sin saber si Dios quería que predicase o que se retirase a una vida de oración y penitencia –que no es pequeña la duda–, y tuvo que salir de ella enviando mensajeros que lo consultaran con Santa Clara y el hermano Silvestre (San Buenaventura, Leyenda mayor 12,2).
San Ignacio de Loyola, gran santo, especialmente dotado por Dios para la discreción de espíritus, estando en Tierra Santa, hizo «propósito muy firme» de arraigarse allí para siempre. Más tarde, con sus compañeros de París, estuvo durante años queriendo irse a vivir a Palestina. Pensaba que ésa era la voluntad de Dios. Y en 1551, cinco años antes de morir, después de mucho pensarlo y rezarlo –es de suponer que aplicaría sus reglas de discernimiento–, decidió «absolutamente» dejar la guía de la Compañía de Jesús. Ninguna de estas intenciones se cumplieron, porque la voluntad de Dios era otra, y él siempre estaba atento a la voluntad del Señor. Su biógrafo, el padre Nadal, dice que «era llevado suavemente a donde no sabía». Y unos años más tarde San Juan de la Cruz escribiría: «para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes».
Quiero señalar con estos ejemplos que las reglas para el discernimiento, que aseguren una sinergía gracia-libertad, «en cuanto métodos», nunca garantizan por sí mismas el discernimiento verdadero. El discernimiento verdadero es una gracia, un don de Dios, y aplicando métodos o sin ellos, solamente se alcanza en la medida en que se cumplen las normas fundamentales de la vida cristiana, que seguidamente recuerdo.
1.–La humildad. El humilde desconfía totalmente de sí mismo; por eso tiene horror a hacer su propia voluntad, y pone todo su empeño en conocer la voluntad de Dios: «danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla» (dom. 1, T. Ord.). Dios no se esconde del hombre; es el hombre el que se esconde de Dios (Gén 3,8; 4,14), y se esconde porque no quiere que la Luz divina venga a denunciar sus malas obras (Jn 3,20). El Señor ama a sus hijos, y quiere por eso manifestarles sus voluntades concretas para que, cumpliéndolas, se perfeccionen. Es el hombre el que se tapa ojos y oídos con los apegos desordenados de su voluntad propia –a ideas, proyectos, personas, lugares, trabajos, situaciones, a lo que sea–, y así no alcanza a conocer la voluntad de Dios. Por eso, en la medida en que el hombre, dócil a la gracia divina, va saliendo por la humildad de la cárcel de su propio egocentrismo, en esa medida adelanta en el discernimiento fácil y seguro de la voluntad de Dios sobre él, y su vida se va iluminando con la serenidad y la paz del cielo. El Señor le da luz para conocer su voluntad, y la fuerza necesaria para cumplirla.
El cristiano se centra en sí mismo (egocentrismo) cuando polariza su atención espiritual en la producción de éstas o aquellas obras buenas. Y en cambio se centra en Dios (indiferencia espiritual) cuando todo su empeño se pone en agradar a Dios, en guardar una fidelidad incondicional a su gracia, sea cual fuere. Entonces es cuando, apagado el ruido interno de ansiedades, temores y gozos vanos, va logrando el cristiano ese tan precioso silencio interior (silentium mentis, San Buenaventura), en el que escucha con facilidad la Voz divina, su voluntad, su mandato. Y así el humilde, por la oración y la abnegación de sí mismo, guiado por el infalible instinto del amor, llega con facilidad al exacto discernimiento, muchas veces «sin que él sepa cómo» (Mc 4,27).
2.–La abnegación de la propia voluntad. Al humilde le horroriza quedar «abandonado a los deseos de su corazón» (Rm 1,24-26), ya lo he señalado. No tener voluntad propia es la condición fundamental para poder conocer la voluntad de Dios. Sin eso, no hay método de discernimiento que valga nada. El pecado original nos oscureció la razón y nos debilitó la voluntad para hacer el bien. Pero, ciertamente, no mató en nosotros la voluntad carnal. Por el contrario, la voluntad del hombre adámico quiere, quiere siempre –que pase esto, que no suceda, que se logre tal cosa, que venga ya, que no se le ocurra venir–… quiere siempre, siempre está queriendo, quiere que se mata. Y así nos pierde. Por tanto, clave para el buen discernimiento que hace posible la plena santificación cristiana es mantener la voluntad en libertad vigilada, sin consentir jamás que quiera algo por sí misma. Pues no hemos venido al mundo a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos envió, Dios (cf. Jn 6,38). Por tanto, hermanos, «no hagáis lo que queréis» (Gál 5,17).
El apego a los planes propios suele ser uno de los obstáculos principales de la vida espiritual, por buenos que esos planes sean en sí mismos, objetivamente considerados, sean planes propios o estén trazados por otros. El cristiano carnal que intenta la perfección cristiana suele estar más o menos apegado a un cierto proyecto propio de vida espiritual, compuesto por un conjunto de obras buenas, bien concretas. Ese proyecto está condicionado con frecuencia por el temperamento propio, la educación recibida o el ambiente espiritual predominante. Uno, por ejemplo, que valora mucho la oración, se empeña en orar dos horas al día. Otro, muy activo, apenas tiene tiempos de oración, pues está firmemente convencido de que la caridad le exige hacer muchas cosas. Sin duda, estos proyectos personales pueden ser en sí mismos buenos y nobles, pero con harta frecuencia no coinciden con los designios concretos de Dios sobre la persona, y por tanto los resisten. Y de aquí vienen la ansiedad, el cansancio, el escaso crecimiento espiritual, el pecado a veces y quizá el abandono.
–«Pero vamos a ver: ¿y a usted quién le manda querer nada desde su propia voluntad? ¿Quién le autoriza a tener planes propios en su vida? Lo único que tiene que hacer usted es descubrir y realizar la voluntad de Dios. ¿Se imagina usted a la Virgen María “queriendo algo por su cuenta”? Es impensable. Ella es la esclava del Señor, y por tanto no tiene voluntad propia, y no quiere sino que se haga en ella la voluntad de su Señor».
Las cavilaciones incesantes son un horror, pero son inevitables mientras haya voluntades propias. Sepamos bien sabido que en las dudas persistentes no hallaremos la solución dándole mil vueltas al asunto, consultando ansiosamente a uno y a otro, considerando los pros y los contras en una labor interminable, aunque también querrá Dios que a veces hagamos algo de todo eso. Para salir de las dudas, lo más decisivo es la oración de petición, «¿qué he de hacer, Señor?», y procurar ante todo que nuestra voluntad haga juego libre bajo la moción de la gracia, es decir, esté sinceramente libre en esa cuestión de todo apego desordenado, se mantenga sólamente atenta a Dios, entregada incondicionalmente a su voluntad, exenta tanto de deseos como de temores concretos. Nuestra vida espiritual ha de centrarse habitualmente en conseguir esa santa indiferencia, principalmente por la oración de petición. Y entonces la vida espiritual se va simplificando cada vez más, pues como dice San Juan de la Cruz, «el camino de la vida es de muy poco bullicio y negociación, y más requiere mortificación de la voluntad que mucho saber» (Dichos 57).
Seguiré exponiendo, con el favor de Dios, las condiciones que hacen posible el acuerdo perfecto entre gracia y libertad
Autor: Pbro. José María Iraburu